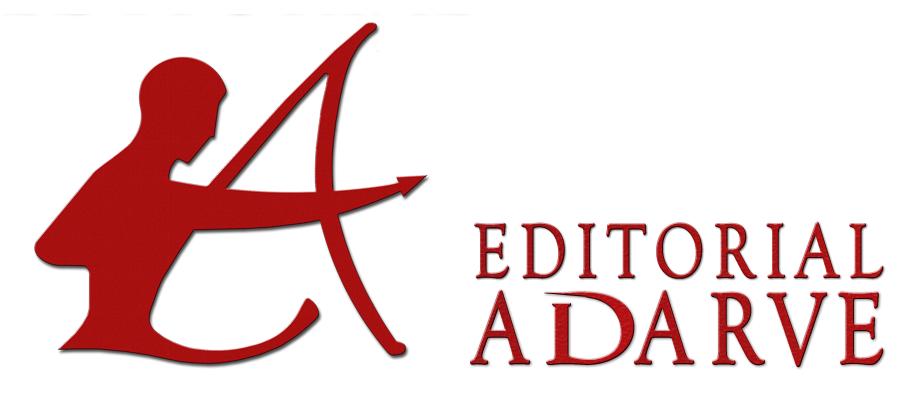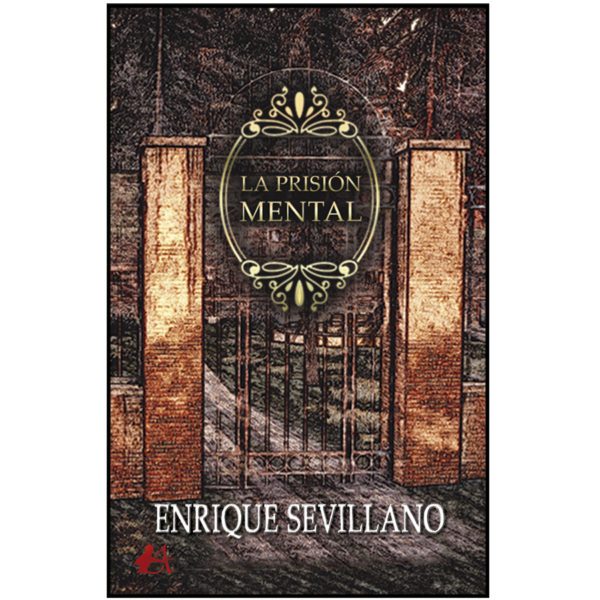F. Javier Parrilla Romero
Controlador y gestor de tráfico aéreo y ex miembro de Eurocontrol, es licenciado en Filosofía y Letras (U. de Barcelona) y autor de Kyudo. Espiritualidad zen en el tiro con arco (2018), obra en la que esta disciplina de arco japonés, que el autor practica, se presenta como un camino para la transformación personal. También de ¡¡BUM BUM BAM BAM!! Arte y fulgor en las canciones del rock (2020), que responde a su interés por la música popular. Como partícipe de la Fundación Sri Aurobindo, ha realizado la traducción de varias obras relacionadas con este maestro espiritual de la India, entre ellas La Vida Divina, que está considerada la obra magna del pensador hindú.
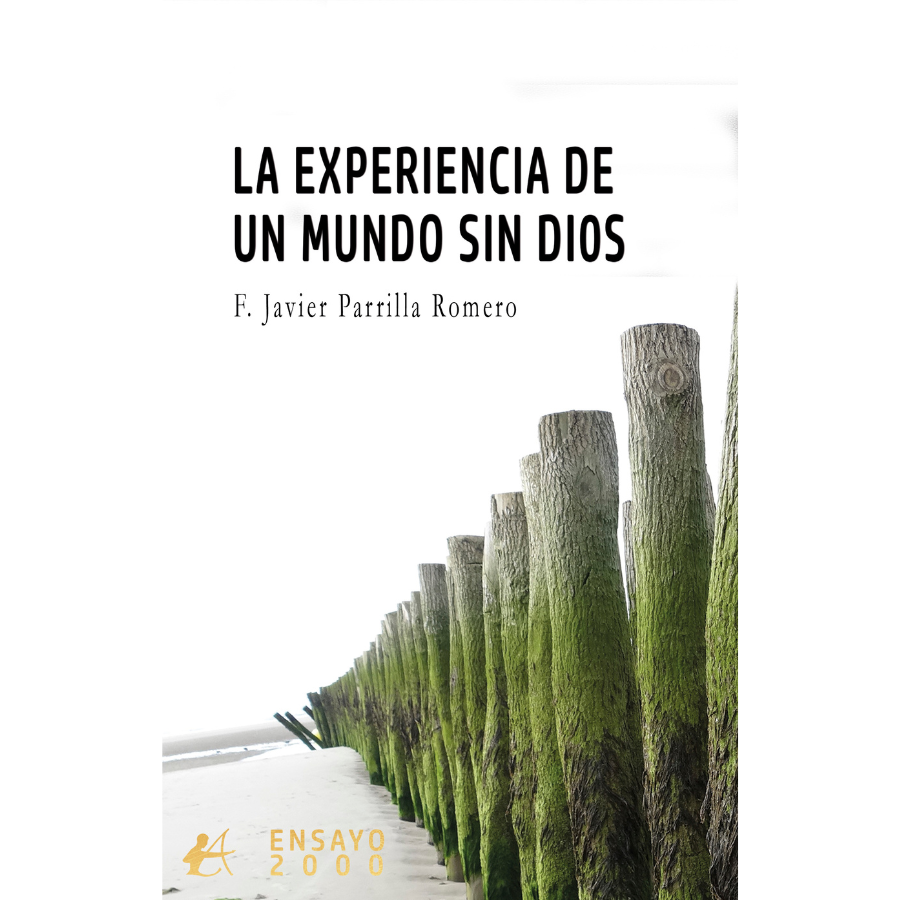
ISBN: 978-84-10253-90-2
ISBN digital: 978-84-10253-91-9
Depósito legal: M-14650-2024
Número de páginas: 264
Formato: 150×230
Autor: F. Javier Parrilla Romero
Sinopsis: La civilización occidental ha dejado de regirse, mayoritariamente y de manera práctica, según las creencias y los valores cristianos. Occidente estaría abocado a un cambio de paradigma civilizatorio que alterará la comprensión que las personas tienen de sí mismas y de su relación con cuanto las rodea. A este desenlace contribuyeron el heliocentrismo, la reforma protestante, el darwinismo, la crítica radical de Nietzsche al cristianismo, el ateísmo de la revolución soviética, el nihilismo propiciado por las dos guerras mundiales y, en general, el empuje racionalista y el objetivismo filosófico. Será un proceso de varios siglos experimentado, finalmente, con la angustia y confusión de la que dan cuenta autores como Franz Kafka, Albert Camus o Samuel Beckett. Al declive de la teología cristiana se contrapondrá, sin embargo, la revalorización de la naturaleza, en cuya contemplación se vislumbraría el sentido de totalidad perdido. Es la corriente emocional que se aprecia en el amor a la tierra del poeta Rainer Maria Rilke, une el trascendentalismo de Emerson y el vitalismo poético de Walt Whitman e incluye a la generación beat. Nada impedirá, finalmente, que el secularismo acabe imponiéndose como forma de estar en el mundo (occidental) y el método científico-racional dé la medida del verdadero conocimiento.
Género: Ensayo. Filosofía.
Háblanos un poco de ti.
Desde que anticipadamente dejara el Control de Tráfico Aéreo, una profesión en la que estuve empleado más de treinta años, en Barcelona principalmente, pero también en Bruselas como miembro de Eurocontrol, se me abrió la oportunidad de retomar un interés que había dejado en suspenso cuando a finales de los setenta me licencié en Filosofía y Letras. Este interés por la filosofía se aglutinó en torno a las fuentes de conocimiento que inspira el pensamiento del Budismo zen, del que había tenido conocimiento leyendo en mi juventud a D.T. Suzuki, Alan Watts y el librito de Eugen Herrigel dedicado a las enseñanzas zen de un maestro japonés de tiro al arco. Japón me llamaba, y allí terminé yendo varias veces, como turista y como practicante de kyudo. Mis experiencias de Japón se reparten por varias ciudades, siendo Kioto, Matsuyama, Matsue (en esta ciudad vivió Lefcadio Hearn, autor del celebrado Kokoro, relatos de cuando aquel país conservaba un ancestral encanto) y Kanazawa las que especialmente guardo en mi recuerdo.
También he podido viajar más asiduamente a Inglaterra, un país por el que siempre he sentido cierta debilidad, salvo por su más que dudosa gastronomía. Igualmente, me encantan los horizontes abiertos de los paisajes del Medio Oeste o los que descubrí con mi mujer y mi hija en viaje por Colorado y Nuevo Méjico, en donde todavía uno se sorprende al encontrar las fuertes raíces de la colonización hispánica. Al hacer mención de estos dos países, aprovecho para señalar que ambos han contribuido a crear la fascinación que siempre han ejercido en mí su música popular y artistas. Estos son culpables de mi más que numerosa colección de discos.
¿Qué podremos encontrar entre las páginas de La experiencia de un mundo sin Dios?
Un estado de ánimo de perspectiva histórica. También un soterrado sentimiento de perplejidad. La idea de que el mundo humano es como un barco en travesía por un inmenso océano que avanza entre dificultades e incertidumbres hacia un destino ignoto. Pero aún así, no cesa la impresión de que en él hay embarcados seres que no pierden la esperanza y mantienen la cabeza erguida.
¿En qué ingrediente reside la fuerza de este libro?
En desvelar que Dios es una presencia constante en la historia humana. Y, por tanto, la idea de su muerte es un arrebato intelectual de gente ilustrada, dado que lo que verdaderamente ha muerto son determinadas formas de religión, pero no Dios –lo siento por Nietzsche–, pues, mientras no surja el superhombre, él celebrará su nacimiento en cada nuevo ser humano.
Lo curioso es observar que, mientras que el cristianismo pierde firmeza teológica en Europa a partir del s. XVI, entrando en su fase inicial de decadencia, en cambio los reformistas protestantes que por primera vez arriban a las costas de Norteamérica, renuevan los lazos de su fe en Dios a través del esplendor que de él perciben en la Naturaleza asombrosamente virginal que allí encuentran. La fuerza de la Naturaleza socorre allí, como digo, a un Dios que en Europa estaba empezando a perder la supremacía que hasta entonces había ejercido sobre el mundo humano e incluso como explicación última del mundo físico.
¿Qué quieres transmitir a través de este libro?
Que el cristianismo y su doctrina ya no es la fuerza reguladora de la vida social y espiritual de Occidente, pero dado que había proporcionado una cosmovisión que durante muchos siglos sustentó valores y principios para guiarse en la vida práctica, su pérdida viene acompañada, más que de una crisis, de un cambio de paradigma civilizatorio, el cual inevitablemente alterará (ya lo está haciendo) la comprensión que tenemos de nosotros mismos y de cuanto nos rodea. Todo ello en medio del magma absorbente de la era digital y de la irrupción de la Inteligencia artificial. El momento es, pues, trascendental.
¿Cómo describirías tu trayectoria de escritor desde la primera publicación hasta esta última?
Escribir es, en el fondo, la necesidad de comunicar algo de lo que somos y que no alcanza a verse si no es poniéndolo sobre papel; análogamente, es la necesidad de hacer partícipes a los demás de nuestra visión del mundo mediante la palabra escrita. En este sentido, escribir es también la búsqueda de la compañía que proporcionan los posibles lectores. Estamos en este mundo para dar testimonio de nuestro paso por él. Pero a veces –o quizá siempre–, la familia, los amigos y conocidos resultan insuficientes para colmar la ansias por dar a conocer el sentimiento de totalidad que se desborda de nuestro interior —¿De dónde procede esa necesidad? ¿Es la misma para todos?—; de aquí que resulte imperioso ampliar el círculo. Y la escritura parece prestarse como ayuda.
Cuando escribí ‘Kyudo, Espiritualidad zen el tiro con arco’ (2018), mi práctica del arco tradicional japonés me indicaba, como había señalado Eugen Herrigel en su clásico libro sobre este tema, que la mente, la que divide y disecciona la realidad, termina apartando a cada uno de nosotros de la totalidad a la que pertenecemos y nos lleva a aferrarnos a un ego ilusorio que convertimos en eje axial del mundo. La flecha, el arco y la diana mostraban que, una vez adquirida la técnica suficiente, la unión entre ellos se producía cuando la mente se apaciguaba para integrarse en esa unidad. Era una experiencia que yo quería comunicar para alertar, a cuantos estuvieran interesados, de que hay otras formas de conocimiento más propicios con la inclusividad y la globalidad en donde se disuelven la falsedad de nuestras ilusiones.
¿Qué tiene que ver lo anterior con mi siguiente libro, el que titulé ‘¡¡Bum Bum Bam Bam!! Arte y fulgor en las canciones del rock’ (2020)? Solo en apariencia, poco. Pero, prestando más atención, la música rock, o la música popular, si se prefiere, es también un vehículo de conocimiento en el que se condensa gran parte de la cultura de nuestro tiempo. Y ello es así porque arrastra consigo todo un movimiento de formas artísticas y sensibilidades que impregnan ya el espíritu de las sociedades occidentales. El arte rock, lejos de ser un arte menor, ejemplariza los cambios de mentalidad y gustos que desató la reconstrucción moral tras la debacle de la Segunda Gran Guerra. Todo esto sin pasar por alto, claro, que el arte rock encierra asimismo el placer y el gozo de su variada expresión musical. Razones de sobra para darlo a conocer desde mi propia perspectiva, que, dicho sea de paso, continúo haciendo en un nuevo libro de próxima aparición (‘El amor es la droga del Rock & Roll. Está escrito en sus canciones’), este más centrado en el alma poética que lo mueve, de la dan cuenta nombres estelares como los de Bob Dylan, Leonard Cohen o Joni Mitchell.
¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿Por qué lo elegiste?
En mi biblioteca personal hay libros que aguardan pacientemente a que encuentre el momento de abrir sus páginas. Unas veces ese momento llega siguiendo un plan, otras sin motivo aparente: simplemente te caen nuevamente en las manos, recordándote su presencia.
De esta manera algo fortuita, mi última lectura ha sido ‘El miedo del portero al penalti’, de Peter Handke, dramaturgo y escritor austríaco de novela y ensayo que en 2019 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Handke es un autor de carácter intempestivo, un rasgo que transmite a su personalidad y se traslada a la temática de sus obras. Hasta los mismos títulos que escoge para ellas indican ya que su mirada es muy personal (seguramente esta fue la razón de mi interés inicial por el autor), y lo es tanto que inevitablemente desprende una valoración de las cosas muchas veces en desacuerdo, y hasta en viva polémica, con otras más aceptadas por el pensamiento mayoritario. Siempre se indica que a Handke le preocupa la incomunicación y la soledad sobre la que descansa la naturaleza esencial del ser humano. Efectivamente, eso es algo que puede apreciarse con claridad en el ‘El miedo al portero al penalti’, porque Josef Bloch, el protagonista de la novela, se halla perdido todo el tiempo dentro de los límites de su propia conciencia, desde la que contempla a las personas o el flujo de los pequeños acontecimientos. Encerrado en su propio pensamiento, apenas hay lugar para la comprensión y el diálogo compartidos. Pero, entonces, para él no hay otra liberación posible que no se encuentre en los bordes de la locura.
Y ahora qué, ¿algún nuevo proyecto?
Me interesa el tema actualmente muy en boga de la distopía. ¿Qué está pasando en nuestras sociedades para que dentro de ellas cunda la sensación de estar sometidas a un control creciente por parte de dispositivos tecnológicos –la tecnovigilancia– en manos de políticos y empresas? ¿Por qué esta obsesión de acaparar datos sobre lo que cada uno de nosotros hace o piensa? ¿Adónde nos quieren llevar con todo ello? La reflexión que algunos proponen apunta a que el marco de estos intereses sobrepasa los tradicionales objetivos empresariales de acaparamiento de riqueza y dinero. Los gigantes tecnológicos ya no estarían en eso. El afán que ahora les mueve se habría trasladado al campo de la conquista de la realidad. Poder fabricar la realidad del presente sería además una forma de adueñarse del futuro.