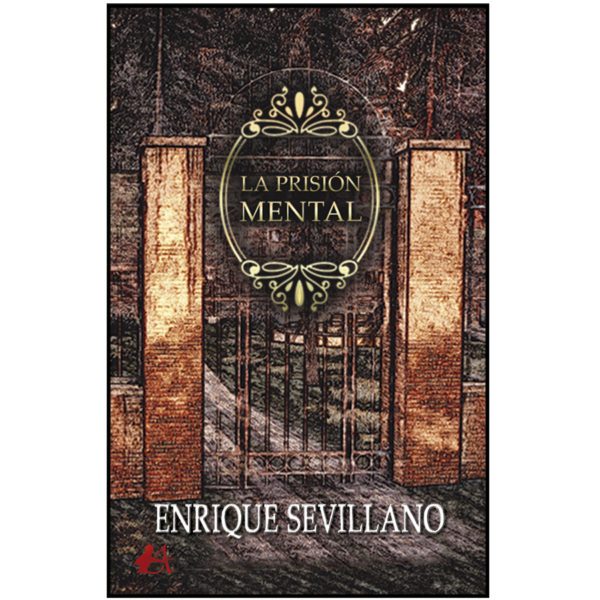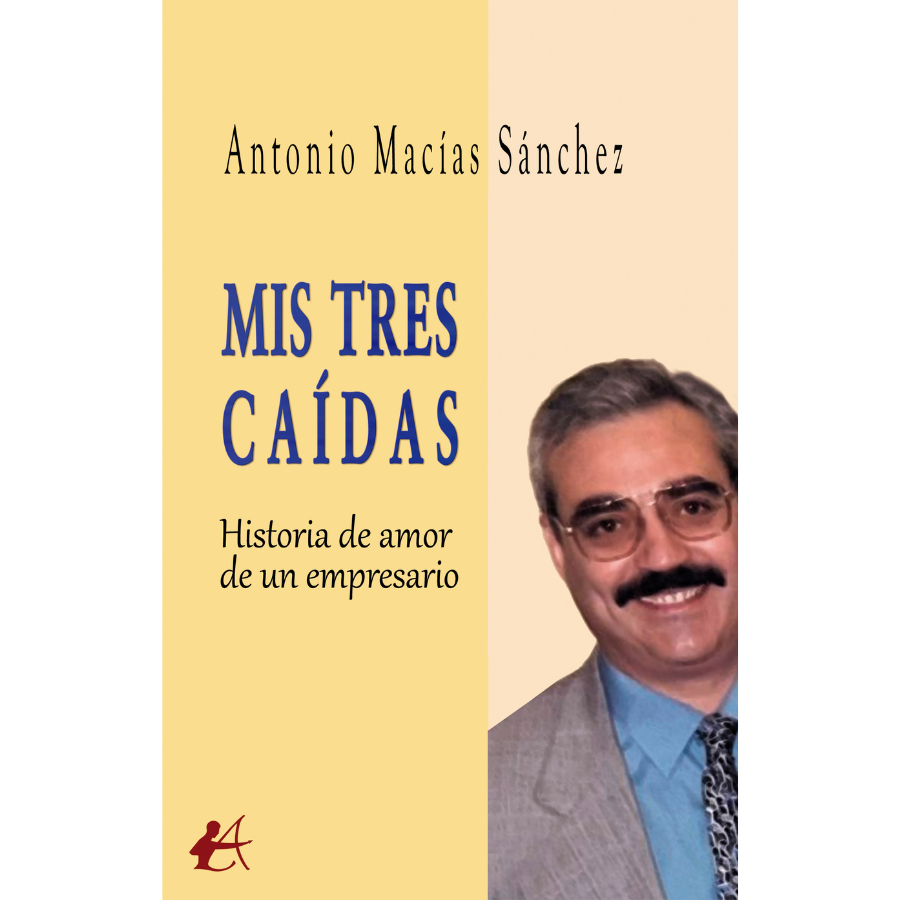Juan José Coronado
«La ciudad despertó, lentamente. Todo parecía cotidiano y habría sido un día más, sin pena ni gloria, de no ser por… No, nada. A ver … una luz, todavía encendida, culebreando en el terrado de aquella vetusta casa en cuyo trastero el viejo poeta, vencido por los años mas no por las ideas, escribía despaciosamente”. No. Fuera. A ver así: «Amanece. Húmedas por el rocío mañanero, las calles de la ciudad se desperezan, todavía adormiladas, acogiendo en su intrincada malla el tráfago de vendedores llegados de la huerta cercana; los pescadores ribereños, las mujerucas gordas que extienden sus puestos mientras en los cafés lindantes sus hombres acopian alcohol para el trajín de la mañana. En este barrio nací yo, un día de otoño sin frío, y los vecinos del lugar me nominaron Martín. Martín Expósito».
Bluf, qué caca. Basta que me ponga a hablar de mí mismo para desbarrar sin remedio. Pero he de cumplir con la editorial. En fin, siguiendo con mi estro he de escribir que «ya crecidito, las buenas gentes se apiadaron y me dieron para vivir una humilde azotea, no mayor que un zaquizamí, en donde poder reparar mis menguadas fuerzas. Cada mañana, a eso de la amanecida, el chirriar de los batientes del mercado servíame de anuncio a su llegada, y allá que me bajaba yo, jubiloso y alegre, a compartir con ellos las fatigas del día. Aseábame sin mucho esmero en la helada pileta del terrado, rebosante con las aguas de lluvia, y luego descendía lleno de contento a mi jornada…”.
Bien, la realidad es más prosaica. Nací en Murcia. Con diecisiete años me trasladé a estudiar Filosofía Pura (así se llamaba entonces) a Valencia. Obtuve demasiado pronto la cátedra de Instituto y durante un tiempo me dediqué a zascandilear y zanganear (“a estudiar el mundo”) por diferentes ciudades de España, a donde pedía el traslado cada cinco o seis años: Ibiza, Valencia (dos veces), Santa Cruz de Tenerife, Murcia -donde me casé y descasé en un abrir y cerrar de ojos- y desde el ’91 he residido en Barcelona, ciudad que hace unas semanas abandoné para trasladarme a Mataró, cerca de la estación de tren y del mar. He pasado una larga temporada en Argentina y varios períodos extensos en Francia y en Italia. Releyendo mi obra, observo que de manera natural y no forzada “me sale” el acento natural del lugar en el que transcurre la acción, hasta el punto de que cualquier lector sin referencias daría por supuesto que estaba leyendo una novela de un autor de estos países.
En lo literario soy el Poulidor de la novela, pues ¡seis! de ellas han quedado finalistas en Concursos literarios. He ganado varios concursos de cuentos, algunos de ellos publicados en Antologías de relatos cortos. Acabo de terminar una novela inclasificable, El contradictor, mezcla de Dietario y de ficción, que recoge escrupulosamente el año más convulso de la ciudad de Barcelona, desde septiembre de 2.016 hasta el día de San Miguel de 2.017, dos días antes del uno de octubre (evité voluntariamente entrar en ese períod para no hacer un remedo de la historia interminable, como los hechos nos van mostrando) narrado a través de una tertulia de amigos en que la persona más perspicaz y clarividente es Lucy, la vendedora de cupones del barrio.
Mi estilo literario es cuidadoso. Primo ante todo el buen uso del lenguaje, pero evito el preciosismo. Considero que una situación desgarradora puede ser escrita de manera formalmente impecable, sin necesidad de recurrir a muletillas de lenguaje ni a epítetos que huelen a falso costumbrismo: no hay nada con más alcanfor que el lenguaje ‘cheli’ impostado. No utilizo ‘postureo’, ‘lo siguiente’, ni anglicismos ni barbarismos para lucir moderno, aunque la RAE los admita. Estoy al día de las nuevas técnicas narrativas y me permito utilizarlas cuando el asunto lo requiere.
Tengo un buen amigo desde los años de juventud y, como yo, mi «alter ego» es otro grafómano insaciable. Su literatura no me gusta, creo sinceramente que escribo mucho mejor que él. Mi amigo no innova, se pierde en esa facundia propia del folletín por entregas del siglo XIX (“le roman comme il faut” se burla de mí), parece que necesite de ese torrente de palabras para construirse emociones y mundos paralelos por los que transitar. Ha escrito novela pero no domina su arquitectura, lo suyo es el cuento largo, sobre las veinte o treinta páginas, o la “nouvelle”, de cuarenta a sesenta. A veces ha buscado extenderse y se ha encontrado pesado, torpe y reiterativo. Yo, en cambio, por mi formación francesa (Sophie Calle, Serge Doubrovsky, Albertine Sarrazin, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, Michel Butor, y la pionera, Colette; pero también Marías, Marsé, Vila-Matas, sobre todo Coetzee, y antes -no ahora- Paul Auster) estuve un tiempo practicando la literatura del yo, la autoficción, un territorio donde la verdad vivida y la novelada se funden en una suerte de biografía novelada o de dietario sin ser nada de eso; en mi caso tiene que ser una reacción contra la muerte del autor de la que hablaba Barthes (Freud diría que lo que en realidad yo estaba haciendo era matar al padre por los cinco años que me tuvo ocupado con mi tesis doctoral sobre su obra, entre 1.975 y 1.980; y cuando al acabarla, trémulo de emoción, consigo a través de enchufes que me reciba -la muerte de su madre lo había sumido en melancolía, digamos que de algún modo se había retirado de la vida- para entregarle el manuscrito, va una furgoneta y me lo mata. Y me quedo sin padre al que matar. Me sonrío ante mi fina ironía y de repente descubro con espanto que desde esos cinco años dedicados a su obra, que parece fue ayer, han transcurrido cuarenta, y que ya supero su edad en dos años.
Pero volviendo a mi estilo, a mi amigo le fascina este juego en donde el autor del relato, el personaje principal y la voz narrativa es la misma persona, yo, su amigo, al que le suceden cosas que pueden estar o no estar pasándole a) al yo que escribe o b) al yo que narra o c) al personaje descrito, que es a su vez el yo que escribe y el yo que narra, o no; pero mi amigo lo considera una paparruchada. Y cuando leyó mis dos primeras novelas, escritas en la línea de le nouveau roman y hoy por fortuna descatalogadas (téngase en cuenta que yo estudié Filosofía en Francia en la época de la Fenomenología heideggeriana y que hice mi tesis doctoral sobre Roland Barthes), en las que el autor no interviene en las situaciones, ni siquiera como mirada, y todo transcurre a través de descripciones reiterativas, detalles nimios y saltos narrativos ilógicos de los que el lector debe extraer no solo una historia sino el conflicto emocional de los personajes, mi amigo se dio por satisfecho por ser un vulgar cuentista que apenas sabía eso de planteamiento, nudo y desenlace, con lo que se manejaba la mar de bien. “Porque, vamos a ver ¿qué tiene que ver una escalera sórdida de la que me describes durante tres páginas la porquería del pasamanos, y luego de repente un hombre triste rompe una botella, hay una señora mirando “Les demoiselles d’Avignon” pero no está en el piso de la escalera sórdida, al que accede un hombre desestructurado y sin atributos -”no me hagas burla”, le pido, riéndome yo también con su pantomima- que no es el que rompió la botella pero que ahora está (”el de la botella”, le ayudo; “no -me corrige- el deconstruído”) cabalgándose a una gachí que no es la que admira el cuadro ni la que vive en esa escalera pero que parece fumar un cigarrillo porque el hombre tose y se quita ceniza de la camiseta…” “No lo captas pero es puro cubismo -le ilustro- la desfragmentación de la realidad en emociones que no son nuestras, ni siquiera emociones…” “Ni hay hombre ni botella rota ni cigarrillo ni escalera pringosa, pero sí un perro sin rabo: adiós muy buenas”, concluyó, fingiendo lanzar un libro por la ventana. La mucama entró, sonriendo al oír nuestras carcajadas, pero mi amigo le pidió muy serio que bajase por la escalera pringosa a recoger el libro, pero que mucho cuidado con los cristales, y que mirase si la ceniza del cigarrillo había hecho un siete en la camiseta del hombre que está garchando (aquí la mucama se sonrojó) sin que la picassiana se haya enterado. “Están ustedes loquitos, pero qué gusto verlos platicar y reírse tanto”.
Y ya que hablo de mi cuidadora, es un verdadero regalo de los dioses que me ha caído en suerte. Mi mucama es muy prudente y siente adoración por ambos, a veces incluso si ha terminado la cocina se sienta a tejer a nuestro lado para ir siguiendo nuestra charla, aunque no se entere de nada. Pero volviendo a nuestro tema, mi amigo admira sobre todo ciertas facilidades de estilo que dan ligereza a mis obras y que él lamenta no tener. Ahora se ha quedado desmarcado porque ya estoy harto de tanto interiorismo y tanta autorreferencia y me muevo por las riberas de la transparencia, mostrando la arquitectura desnuda de la obra y los caminos que comienzo a transitar o que de pronto abandono, indeciso porque no sé por dónde seguir, y lealmente se lo digo al lector. No me interesa escribir una bonita historia, quiero además que el lector participe de mi propuesta arriesgada y frunza el ceño si no le complace por dónde transito (algo como lo del “lector-macho” y “lector-hembra”, que tantos disgustos le costó a Cortázar, y se lo merecía) un lector activo que no se limite a leer sino que vaya haciendo él también lo leído. “La mitad del libro es cosa mía; la otra mitad, del lector”, escribió Conrad.
A mi amigo tanto experimentalismo le suena a pejigatería onanista, porque al lector medio, ni inculto ni erudito, lo que de verdad le interesa son las peripecias de los personajes y no unas notas a pie de página o un guiño solapado a la obra de otro autor (que algunos llaman homenaje y los más pedantes transtextualización, tras fusilarle sus ideas), y cuando se chispa un poco se atreve a preguntarme si no tendré yo el “síndrome del Lego”, por esa nueva pasión de ir apilando una piececita sobre otra y de paso ir diciéndole al lector que no le sale nada. “Pues tíralo y comienza de nuevo, so memo; ¿no ves que no te va a salir?”, para después admirarse de que la historia haya llegado por fin a un final. Y nos tronchamos. Pero con la edad ya voy buscando la simplicidad narrativa (insuperable Mendoza) y yo mismo creo que más allá de las nuevas técnicas que todo escritor concienzudo debe conocer, su función es emplearlas en su justa medida, aplicándolas cuando lo pida el relato (y de seguro que el buen lector lo llega a captar, ensanchándole de paso su horizonte literario) sin retorcer el argumento para meter a calzador una virguería técnica que en el conjunto del relato no pega nada pero que tanto orgullo le produce al escritor. Y no hablo ya de las novelas puramente experimentalistas, en la línea que he citado de mi juventud, la nouvelle vague cinematográfica, le nouveau roman, Robbe-Grillet o Claude Simon, que hasta obtuvo el Nobel… Al lector hay que darle lectura de calidad, limpia de la grasa de la cocina de antaño, con especias nuevas que le dé un sabor distinto a lo leído y lo haga a la vez apetecible, pero no un bote entero de cayena.
Voy a abusar de su paciencia para explicar lo que ahora entiendo por escribir, lo que pretendo hacer con mi escritura. Al relojero artesano solo le interesa la perfección de la maquinaria; al diseñador, su belleza formal; al lector medio, encontrar un goce, a veces también un desasosiego. Desde hace años yo intento escribir como Mendoza, aunque me sé muy alejado de su estilo y de su perfección: quiero llevar la técnica a su máxima sencillez, quiero que la historia enganche y quiero que pueda ser leída y disfrutada por la mayoría de lectores, evidentemente desde sus diferentes niveles de intelección; pretendo que el joven lector que se asoma al libro, el de mediana edad que los devora y el sabio que está al cabo de la calle puedan encontrar algún deleite en sus páginas; pero prescindo al escribir de los eruditos profesionales y de los encastillados en un modelo único, ya tengo a una antigua alumna lleidatana para machacarme por escribir tan claro (“tan obvio”, dice ella) y a mi amigo para denostar mis extravagancias creativas. Mi aspiración es ser leído por todos, y desde su nivel.
No me reconozco bueno en nada, tan solo un poco de talento para ficcionar, pero nada de genialidad. Tengo, sin embargo, la virtud de aguantar e incluso de asumir la frustración como un elemento inevitable de mi actividad: si no sale lo escrito como imaginaba, y me doy cuenta además de que no tengo la maestría necesaria para darle ese giro que el relato pide pero que yo no sé darle, solo intuir que no es así, que es de otro modo al que no puedo llegar, no lo rasgo ni escupo contra esa obra discreta que ha salido de mi pluma ni entro en depresión, antes bien me concentro hasta el límite de mis posibilidades; y cuando obtengo la mejor obra posible para mis limitaciones, me siento contento y orgulloso de mi trabajo, y no tanto de lo escrito. Mi lema es: sin pausa y con tino; con asiduidad y con cabeza, no todo lo que se escribe es malo ni maravilloso, como nos parecerá días después, todo se reduce a recrearlo con magia en el conjunto del relato. Como el montador de una película, el escritor es un ensamblador de planos discontinuos que solo pueden llegar a ser bellos en la totalidad del conjunto, de lo contrario se quedan en prosa poética o en un sinsentido sin gracia.
Carezco de pretensiones literarias, a mi edad. Las presentaciones de libros y los concursos literarios de asistencia obligada me fatigan, y si respondo a este cuestionario es por la deferencia y amabilidad con que me está tratando la Editorial Adarve. Tengo sesenta y siete años y solo pretendo dejar en papel algo de lo escrito en tantos años. Con veinte presenté un libro de poemas al Ausiàs March; en los treinta publiqué dos libros de cuentos y algún relato suelto en Antologías; después leí a Steiner, Lenguaje y silencio (hay lecturas que marcan de manera terrible), obtuve el Premio Nacional de Educación (1987) con El hombre que (no) escribía relatos y entré en un silencio voluntario durante más de veinte años. Pero a comienzos del milenio, a la vuelta de una larga estancia en Argentina, el tapón salió despedido y he vuelto a convertirme en un grafómano insaciable.
A la par que el libro citado estoy revisando Políptico afectivo. Todos conocemos lo que es un tríptico, así que la definición de Políptico cae por su peso: Obra pictórica o escultórica formada por un conjunto de paneles o tableros unidos entre sí, que se pueden cerrar sobre el central. A veces los paneles laterales pueden ser alterados en su disposición para mostrar diferentes perspectivas de la obra. Es una obra de ficción en la que el protagonista casi llega a los noventa años, así que no habla de mí, evidentemente, pero contiene muchos pasajes de mi vida afectiva, aunque convenientemente distorsionados; pero lo cierto es que me casé con una profesora de francés, viví cinco años con una chica alemana y tres con otra italiana, convivencias que me regalaron, junto con su afecto, la posibilidad de chapurrear estos idiomas, y luego un período más extenso con una nacional, hasta que hace dos años nos dejamos amistosamente.
Y no queda mucho más que hablar. Hace tres años me detectaron una neuropatía axonal motora que no me impide andar, pero que me obliga cada cientos de metros a sentarme en un banco a descansar. Llevo bastón. Esta enfermedad es una faena porque en mi vida han ocupado un lugar importante los desplazamientos de meses a otra ciudades, cuyas calles recorría incansablemente de mañana a noche, siempre andando, siempre hablando con los habitantes del lugar, siempre descubriendo “otra mirada” de lo cotidiano: si abren un mapa al azar de Buenos Aires o de Bremen o de Palermo o de ciudades pequeñas como Vernon o Évreux y leen el nombre de una calle, me atrevo a seguir citando el nombre de las calles colindantes, con el nombre de los comercios y a veces hasta con la descripción física de sus propietarios.
Pero ahora ya no. Ahora necesito una persona que me acompañe para llevarme la pequeña maleta y a veces hasta para subir al tren, si la altura del escalón es pronunciada. Pero no me quejo. También es hermoso ir acompañado por una persona que se ocupa de ti y a la que le concedes tiempo libre para que explore el nuevo lugar al que más tarde, en taxi, nos desplazaremos; ella me hace de cicerone y los dos disfrutamos, pues no hay mayor placer que enseñar un lugar que conoces a otra persona, si esta es receptiva y no sabihonda.
A mi edad solo me queda releer. Me obligo a leer la nueva literatura pero la fatiga me vence, y con ella el descontento por claudicar tan pronto. «Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos», me reconozco en las palabras de Quevedo. Es mi mayor placer volver a saludar esos libros que me dieron tanta dicha, libros que al sueño de la vida hablan despiertos. Tengo mi clasificación personal para esos autores que releo en las horas de tren, mientras mi acompañante dormita: para la serie A, Thomas Mann o Calvino o algunas páginas de Proust o un capítulo del Ulises, para la B, Graham Greene o Natalia Ginzburg, y para los momentos hilarantes, Queneau o algún miembro del grupo Oulipo. Hay también otros, pero estos han sido siempre y de largo mis favoritos. Y de los españoles, antes Millás, también Vicent, Llamazares, Landero, Almudena, ahora Aramburu. Y hace muchos años leí Larva, toda enterita.
Bien, creo que la semblanza debe ser cerrada. Este es mi estilo de mi vida: levantarme temprano, escribir hasta las 12,45h. y quedar después con algunos amigos al aperitivo- comida, ir un par de tardes a una tertulia no literaria (o sea, fútbol y política, de las mujeres estamos jubilados), volver plácidamente a casa y poner una música suave mientras voy leyendo, recibir un día a la semana a cinco amigos/as que con la excusa de la nueva literatura gorronean mi whisky (la pareja de mi ex alumna es inglesa, dipsómana y de paladar fino en cuestiones de caldos escoceses), hacer un viajecito al mes a lugares que quiero conocer o revisitar antes de que mi enfermedad lo haga más difícil (estoy hablando de Oviedo, Sevilla, A Coruña, nada de picos escarpados o valles perdidos) y esperar tranquilamente el devenir de los días, sin demasiados sobresaltos.
Ah, la frasecita dichosa: cualquiera de El cantar de los cantares o de El Eclesiastés o de Shakespeare o de… Pero tengo una frase-amuleto, que le escuché un día en Sicilia a la madre de mi anfitrión, que había llegado a casa soliviantado por la testarudez de un amigo: “Come è andata con Angelino?” le preguntó su padre a Fabio. “Bene, lo conosci, un giorno di questi lo mando a…”; ”No, non lo fare mai, le reconviene su madre; Cu´perdu un amicu, scenni un scalino”. Quien pierde un amigo, desciende un escalón. Así es.