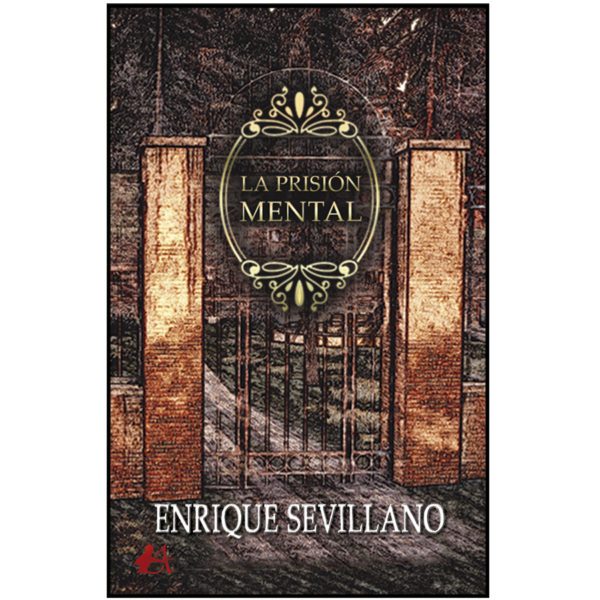Uno.- Comparto con Rafael Sánchez Ferlosio un desmedido pavor al “siniestro papelón del literato” que consiste, por decirlo breve, en cubrirse uno mismo de autoelogios. Estoy convencido de que la obra literaria debe sostenerse por sí misma y al margen de los detalles adheridos a la personalidad del autor. Dicho esto, y por no dejar la página en blanco, acaso merezca la pena ensayar un intento de “biografía literaria”, un formato peculiar en el que, sin descender a las minucias de la vida del autor, haga este una suerte de presentación de su recorrido literario, de los libros que han jalonado su transcurrir, de los autores en los que se ha sustentado su educación sentimental y estética. Hagamos la prueba.
Uno.- Comparto con Rafael Sánchez Ferlosio un desmedido pavor al “siniestro papelón del literato” que consiste, por decirlo breve, en cubrirse uno mismo de autoelogios. Estoy convencido de que la obra literaria debe sostenerse por sí misma y al margen de los detalles adheridos a la personalidad del autor. Dicho esto, y por no dejar la página en blanco, acaso merezca la pena ensayar un intento de “biografía literaria”, un formato peculiar en el que, sin descender a las minucias de la vida del autor, haga este una suerte de presentación de su recorrido literario, de los libros que han jalonado su transcurrir, de los autores en los que se ha sustentado su educación sentimental y estética. Hagamos la prueba.
Dos.- Salgari. Puede que fuera Emilio Salgari el primer autor que me impactó, aunque, probablemente, no el primero que leí. Quién sabe. Cada uno llega a los libros como puede, generalmente a través de los que encuentra en casa de sus padres, o en el colegio, o en los préstamos de los amigos. Luego ya -creo recordar que la imagen es de Umberto Eco- los libros son como las cerezas de un cesto: se enredan entre sí y van de uno a otro mediante una lógica no del todo explícita. En aquel primer arranque -eran libros de la biblioteca de mi madre-, tras Salgari vino Stevenson, y Verne, y Defoe. Y La isla del tesoro, claro. La isla del tesoro vino pronto y me deslumbró.
Tres.- En mi colegio no había que leer más libros que los de texto. Lo obligatorio era memorizar centenares de títulos, pero no había que leer ninguno. Algún poema, a lo sumo; algún párrafo. Lope, Cervantes, Góngora, cosas así: Siglo de Oro. ¿Actuales? Se citaba a Machado, a Valle y a Juan Ramón, pero no había que leerlos. De Baroja se decía que había sido ateo y anticlerical. Galdós no existió. Yo, en los huecos que hurtaba a la enseñanza reglada, devoraba una y otra vez los largos fragmentos que incluía el libro de Formación del Espíritu Nacional al final de cada tema. No había que leerlos, pero yo me los leía. Ahí descubrí a la Antígona de Sófocles a través de la versión engolada de José Maria Pemán y esa lectura me marcó para siempre. Muchos años después supe que aquel libro de FEN lo había compuesto Torrente Ballester, al que tanto admiré cuando escribía en el diario Informaciones y con cuyo hijo Gonzalo me tomé algunos whiskies unos treinta años después.
Cuatro.- Creo que el primer libro que me compré con mi dinero fue El jugador, de Dostoievski, en aquella colección prodigiosa de RTVE. De ella conseguí también Campos de Castilla, volumen hábilmente distraído de los anaqueles de mi tío Pedro, quien tenía a Machado por un subversivo, pero entendía que si el libro había sido autorizado sería porque los censores lo habrían expurgado cuidadosamente. Con aquellos dos títulos empecé a construir mi biblioteca personal, que hoy es minúscula porque he vendido o regalado los centenares de libros que fui adquiriendo después, a lo largo de los años.
Cinco.- Recuerdo cuando leí En busca del tiempo perdido, más por imperativos académicos que por verdadero interés, y me abrumó aquel exceso. Pensé que, si para ser escritor había que llenar tantas hojas, yo lo iba a tener difícil. Después me encontré con Cioran, y con Montaigne, y con Sciascia , del que hablaré más tarde, y me tranquilicé mucho al respecto. Gracián no, en absoluto: dijo lo de lo bueno, si breve, pero él es muy pesado.
Seis.- La poesía tiene la ventaja de la impostura. Uno puede decir ahí lo que quiera sin acreditarlo y sin esforzarse apenas -eso me parecía a mí con pocos años. Con veinte recién cumplidos compuse mi primer poemario y obtuve el accésit de un premio relevante. Me lo publicaron. El libro es tan malo que cuando encuentro entre mis papeles el único ejemplar que conservo aún me sonrojo. Dejaré dicho, antes de la exhalación final, que a ninguno de mis deudos se le ocurra reeditarlo. Por el bien de los demás, no por el mío, que ya no estaré para sonrojos.
Siete.- Entre los veinte y los treinta y tantos publiqué media docena de poemarios razonablemente legibles. Todos salieron a la luz en remotas ediciones municipales y periféricas. En una ocasión, un editor de verdad me dijo que lo mío era bueno y que le gustaría publicarme, pero que lo de ser de Madrid jugaba en mi contra: a los de provincias los compran sus paisanos y con ello se amortiza la edición.
Ocho.- Una vez, una de las impulsoras de la mítica Sala Olimpia de Madrid -y no cito su nombre porque no lo recuerdo, que los dioses me perdonen- me animó a escribir teatro. “Haces una poesía – me dijo – que esconde un buen autor dramático”. Ignoro de dónde provenía la intuición de esa mujer y tardé mucho en hacerle caso. Pero al fin se lo hice, escribí Ismene y triunfé. (Entiéndase por triunfar que gané un premio bastante importante, que se habló un poco de aquella obra y que se agotó la edición, escueta por lo demás: la palabra triunfo está sobrevalorada). Ismene es la continuación de la Antígona de Sófocles (véase la nota cuatro). Ya metido en faena, me puse el listón bien alto.
 Nueve.- No me gusta exhibir modelos porque no se ajustan nunca a la realidad, pero el escritor con el que más me identifico es Leonardo Sciascia. Como él, cultivo casi todos los géneros, incluido el periodístico. Como él, soy un firme convencido de que la defensa y el desarrollo de las libertades públicas son el motor ético y estético que debe alimentar nuestro compromiso como escritores. Él, en poesía, era -las cosas como son- peor que yo y en teatro hizo alguna cosa muy flojita. Pero en lo demás, ya me dirán ustedes: estamos hablando de uno de los referentes esenciales de la cultura europea del siglo veinte. Todos en posición de saludo.
Nueve.- No me gusta exhibir modelos porque no se ajustan nunca a la realidad, pero el escritor con el que más me identifico es Leonardo Sciascia. Como él, cultivo casi todos los géneros, incluido el periodístico. Como él, soy un firme convencido de que la defensa y el desarrollo de las libertades públicas son el motor ético y estético que debe alimentar nuestro compromiso como escritores. Él, en poesía, era -las cosas como son- peor que yo y en teatro hizo alguna cosa muy flojita. Pero en lo demás, ya me dirán ustedes: estamos hablando de uno de los referentes esenciales de la cultura europea del siglo veinte. Todos en posición de saludo.
Diez.- Leo cada vez menos ficción. Tampoco la filosofía me seduce ya, y mira que le he dedicado horas. Ahora me interesan la ciencia, la economía, la sociología… Y sobre todo la microhistoria, el reportaje periodístico, la disección de personas y situaciones que parecen menores, que seguramente lo son, pero que dan muchas pistas sobre el devenir del ser humano. En realidad, Todo en orden, la novelita que me ha publicado la editorial Adarve, siendo una obra toda ella de ficción, podría perfectamente no serlo. Llevo cincuenta años observando y anotando la realidad sociopolítica española y no creo que haya nada falso en este centenar de páginas. Me gusta siempre a este respecto remitirme a Aristóteles: el historiador escribe sobre lo que sucede; el novelista sobre lo que podría suceder. Intento navegar en ambas aguas.