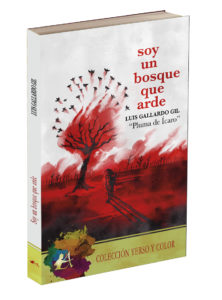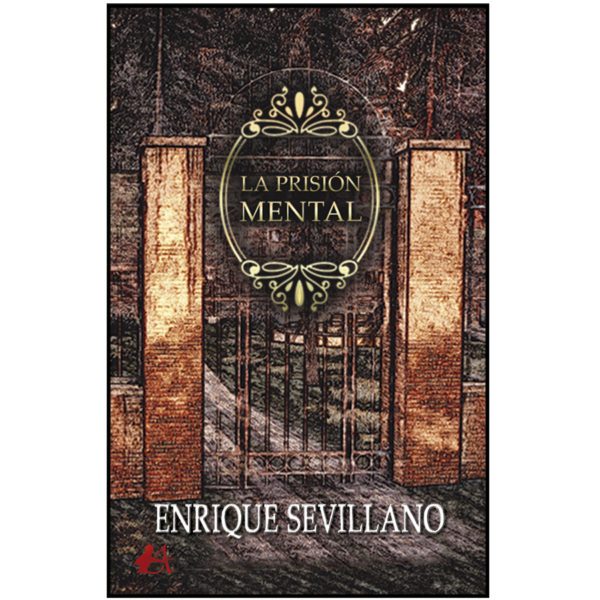Hace mucho, mucho tiempo, un rayo hizo arder un bosque y lo redujo a cenizas. Nadie salvó al conejo, que perdió su hogar en el acto. Nadie ayudó al lobo, que devoró al conejo cuando se desangraba porque una rama le cayó encima. Nadie advirtió a los pájaros de que los rayos nunca vienen solos, antes de que les alcanzara la muerte. Esta no es una historia de héroes y villanos. Estos versos hablan de la fragilidad, de la derrota y del amor a uno mismo; estos versos hablan del bosque que yo mismo fui una vez y de cómo las semillas se abren paso hasta ver la luz del sol, sin olvidar jamás sus propias raíces. Esta es la historia de un bosque que arde bajo la lluvia, donde un pequeño Ícaro se enfada y llora hasta que logra, un buen día, acariciar el sol con la punta de la nariz.
Luis Gallardo Gil «Pluma de Ícaro»: De pequeño veraneaba todos los años en Blanes, una ciudad costera a una hora y poco de donde vivía. Echaba de menos los videojuegos, la soledad y el pasarme horas leyendo la primera página de Wikipedia que encontraba, pero me reencontraba con el mar. Me ponía unas gafas de buceo y me sumergía bajo el agua. Allí no había ruido, no había niños siendo malos con otros niños. Estaba a solas con mis pensamientos, mi corazón y algún pez que pasara. Empecé a escribir por lo mismo. Construía mundos, palabra a palabra, con las hojas que se supone tenía que llevar a la clase de mates y me sentía a gusto, protegido; yo mismo. Años más tarde, dejaría poco a poco que la fragilidad se abriera paso entre las grietas de mi piel. Los versos se volvieron la cura a estas heridas, el daño de las mismas y la cicatriz que quedaría y ya nunca se iría. En resumen, aprendí a ser poeta cuando decidí amar a mis cicatrices.