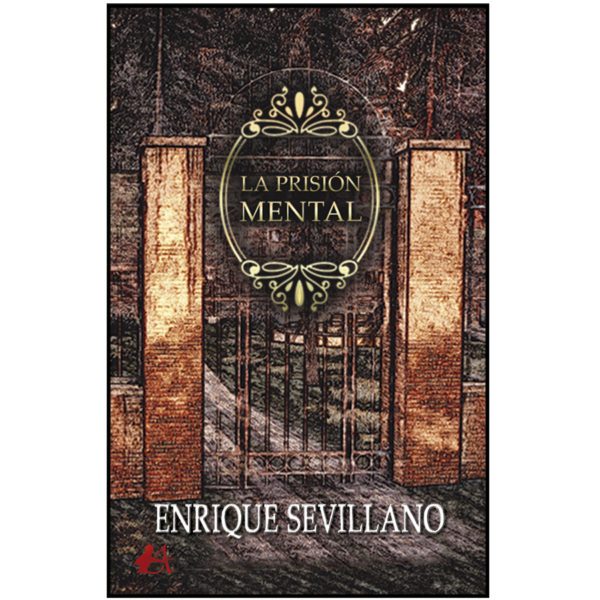¿Hasta cuántos golpes de la vida puedes soportar? ¿Dónde está el cielo de los idiotas? ¿Y el infierno? Héctor se enfrenta constantemente a su peor enemigo: él mismo… y pierde. El tablero de juego es la vida, entre sus piezas solo hay peones, nada de torres, alfiles o reinas. Y lo peor de todo es que cree que, a pesar de todo, puede ganar, lo que hace que cada derrota solo sirva para conducirlo a la siguiente. No aprende. ¿El secreto? Ser irreductible, esquivar los golpes cuando sea posible y soportarlos cuando no lo es. ¿El resultado? Desastre tras desastre. ¿Qué sentido tiene? Para él carece de importancia que las cosas tengan sentido o no. Esa no es la cuestión. Se trata de supervivencia. A costa de lo que sea. Y cuando se trata de sobrevivir, detalles como la moral, el prestigio o la imagen solo son inconvenientes que hay que sortear. A los perdedores únicamente les resta una cosa: vivir, vivir día a día, con lo puesto, a lo que vaya saliendo, sin hacer planes, sin futuro, tratando de olvidar el pasado y aceptando el presente.
Héctor Roa Longa no es nadie y somos todos alguna vez. Es la circunstancia de la que hablaba Ortega, por la que nos convertimos en algo tan distinto de nosotros que quizá seamos precisamente eso: nosotros mismos. El personaje de esta obra lo define como su propio alter ego singular; una figura a la que el viejo Bukowski nos tenía muy mal acostumbrados. Pero no se preocupe por el autor porque casi seguro que él no va a hacer lo mismo por usted (ya lo irá conociendo). Tras Hoy hace un buen día para destetar hijos de puta (Ed. Adarve, 2019), nos llega esta su segunda crónica.